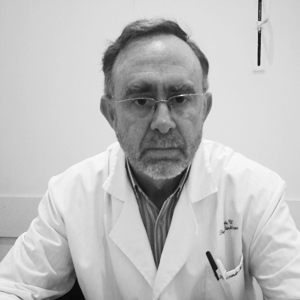
La evolución del tratamiento de la Enfermedad de Parkinson (EP) a lo largo de los años tiene hitos destacados. Si bien la afección fue descripta a principios del siglo XIX, recién a fines del mismo se iniciaron los intentos por tratarla.
Entre los primeros procedimientos se destaca la utilización de anticolinérgicos y el equipo pionero en su empleo fue el del neurólogo francés Jean Martín Charcot. Uno de sus discípulos, Ordestein, descubrió su efecto beneficioso para algunos síntomas parkinsonianos. El mismo grupo de trabajo también observó que mejoraba el temblor con compuestos de belladona.
A mediados del siglo XX se desarrollaron nuevos fármacos anticolinérgicos como el trihexifenidilo y el biperideno que demostraron ser útiles como antiparkinsonianos; asimismo, se emplearon antihistamínicos con acción anticolinérgica que tenía la ventaja de no tener tantos efectos adversos. Todo este grupo de formulaciones fueron los más utilizados en el tratamiento de la EP hasta la década del 1960, cuando aparecen medicamentos que revolucionaron la manera de tratar la enfermedad.
Si bien no se debió a una única causa la aparición de fármacos más eficaces, el hecho que en 1956 el médico sueco Arvid Carlsson demostrara que hay un faltante de dopamina (neurotransmisor especialmente importante para las funciones motoras del organismo) en el cerebro de los pacientes con EP, esto fue capital para el desarrollo de los mismos.
Desde su aparición en la década del 60, la L-dopa se constituyó en el fármaco más efectivo en el tratamiento de la EP.
En sus comienzos el tratamiento se realizaba vía endovenosa pero la mejoría era solo transitoria y con muchos efectos colaterales como la intolerancia digestiva (náuseas y vómitos) o hematológicos.
A finales de la década se comienza a suministrar vía oral y con una nueva fórmula que redujo de forma significativa los efectos gastrointestinales. Asimismo, las dosis que se suministraban eran relativamente altas, razón por lo cual los pacientes desarrollaban fluctuaciones y disquinesias a los 5 o 6 meses de iniciado el tratamiento.
Esto motivó a explorar soluciones que llegaron a mediados de los 70´s a partir de nuevos fármacos; unos se focalizaron en controlar las fluctuaciones, otros en enlentecer la degradación de la L-dopa en el organismo y también estaban aquellos que buscaban combinarla con otra medicación para mejorar su rendimiento.
Asimismo, no todas las nuevas formulaciones lograron los resultados esperados, un ejemplo de ello es la L-dopa de liberación sostenida, o la soluble.
Más recientemente se desarrollaron otras formas de L-dopa, como el Rytary que se administra por vía oral, logra prolongar la duración de los períodos “ON” y reducir la cantidad de tomas. Otro es la Inbrija, que se suministra por vía inhalatoria, tiene un efecto rápido pero de corta duración y es útil como tratamiento de “rescate” en los períodos “OFF”. Por último, el Gel de Duodopa que llega directamente al intestino delgado mediante una bomba de infusión a través de un orificio en el abdomen.
Otro fármaco que apareció en los 60´s fue la Amantadina y que se usaba inicialmente para tratar pacientes con influenza o gripe, posteriormente se vio la utilidad para el tratamiento de la EP, pero su efecto en el control de los síntomas decrecía con el paso del tiempo. En la actualidad se usa para mejorar las disquinesias inducidas por la L-dopa.
Para finales de esa década y principios de los 70´s se comenzaron a utilizar los agonistas dopaminérgicos. Su adopción en la medicina no es nueva, de hecho, en la segunda parte del siglo XIX se empleaba la apomorfina como emético (sustancias para provocar vómitos). En 1974 se aprobó la bromocriptina (el primer agonista) para el tratamiento de la EP, desde ese año se han desarrollado nuevas formulaciones que mejoraron su eficacia y se sigue utilizando actualmente.
En este largo camino los fármacos se han constituido en una herramienta fundamental para el tratamiento de la EP para los neurólogos.
Dr. Ricardo Maiola
Neurólogo
MN 60548
